CONTINUIDAD DE LAS MIRADAS: UNA POÉTICA ARQUITECTÓNICA _ por Ángel Martínez García-Posada
Hoy nos animamos a rescatar este texto tan potente que en su día nos mandó Ángel Martínez García-Posada.
Se trata de un joven arquitecto sevillano, apasionado de la arquitectura (y sus límites), entregado profesor y mejor persona.
A ver qué os parece.
Continuidad de las miradas: una poética arquitectónica
En 1956 la Asociación de Arquitectos de Alberta, Canadá, invitó a Richard Neutra a impartir una serie de conferencias cuya transcripción fue difundida entre nosotros por Nueva Visión dos años más tarde con el título Un nuevo Renacimiento humanístico en arquitectura. En uno de sus pasajes, “Ambiente artificial versus fisiología básica”, el autor –excelente escritor y conferenciante– postulaba que todo organismo se funde con el universo, toda porción orgánica está amoldada a un conglomerado que prevalece en todo el cosmos, cada entidad viviente está aferrada a un universo con raíces que se complican con la evolución hacia niveles superiores; el hombre es quien posee los vínculos más complejos, y a veces contradictorios. Más adelante, añadía: hay un paisaje real que se extiende desde las galaxias más lejanas hasta nuestra proximidad más cercana, nuestra propia piel, y a través de ella, penetra en nuestro ser más íntimo. Toda escenografía interior y exterior son el mismo paisaje, no existen fronteras, cualquier envolvente, la nuestra, o la de cualquier entidad, también una arquitectura, es una superficie de absorción y difusión de energía y materia, en ambas direcciones y en virtud de multiplicidad de fenómenos. Neutra justificaba así el concepto de un gran paisaje integral, escenario de análisis y acción del arquitecto. En su poema Epirrema Goethe explicaba de un modo semejante su actitud ante el estudio de la naturaleza en indisolubilidad: “Al contemplar la Naturaleza / no perdáis nunca de vista / ni el conjunto ni el detalle / que en su vastedad magnífica / nada está dentro ni fuera; / y por rara maravilla / anverso y reverso son / en ella una cosa misma”.
El acto de proyectar es una proyección de la persona sobre la realidad, tiene algo de construcción de un modo personal de ver –de leer, escribir o dibujar– el universo. Todo creador forma parte del mundo y, al traducirlo, se traduce a sí mismo. La sensibilidad del arquitecto traza asociaciones, planifica encuentros, su mesa resulta un escenario en el que conviven trabajos en desarrollo, cuadernos que condensan lo que ocurre sobre ellas, los últimos libros leídos y aquellos pendientes de lectura, en esta situación adyacente comienzan a surgir relaciones. La experiencia autobiográfica como filtro inevitable y necesario para el conocimiento de la arquitectura se resume en aquellas palabras de Le Corbusier, anotadas en uno de sus carnets en Cap Martin en 1963: “La clave es mirar… mirar / observar / ver / imaginar / inventar / crear”. Al proyectar, como al leer o escribir, captamos algún aspecto de la realidad; no se trata de descubrir nada sino de conocer mejor, entonces la invención cobra su sentido original del latín invenire, descubrir, hallar, averiguar. El arquitecto, inmerso en un mundo cambiante, trata de aprender de todo lo que le rodea, como quien desenvuelve un lugar, sus ideas arquitectónicas se contaminan de otras, de la misma forma que otras disciplinas artísticas o emocionales influyen en la forma de abordar cualquier trabajo. Todo está en todo, todo tiene que ver con todo, todo puede estar relacionado dependiendo de nuestra voluntad: un proyecto no tiene nada que ver con nada y puede tener que ver con cualquier cosa. También Emily Dickinson lo celebraba a su manera al entonar “todo a un mismo tiempo barrido, esta es la inmensidad”.
Todo artista trabaja sólo, en una ensimismada densidad, explorando el abismo, siguiendo corrientes que lo atrapan, creyendo escuchar voces lejanas. Siempre es de noche, por eso necesitamos luz, confesó desde la profundidad cierta madrugada Thelonious Monk. A veces, en este proceso arrebatado, tiene lugar una iluminación leve, un rastro de claridad que sirve de guía, a pesar de que Faulkner explicara alguna vez que la literatura, como el arte, apenas sea nada más una pobre cerilla hacia la media noche en la soledad de un campo, no vale para iluminar nada, apenas para ver un poco mejor cuánta oscuridad hay alrededor. Al mismo tiempo, todo lo sabemos entre todos, y como escribiera Ósip Maldelshtam acerca de los poetas, todo artista es un maestro del eco, nunca dibujamos solos, el papel nunca está en blanco. Todo proyecto es siempre en cierta medida una experiencia colectiva, uno siempre dibuja a través de los otros, como los arquitectos a través de sus maestros o los estudiantes a través de sus profesores, ningún gesto es sólo nuestro. Por esta doble condición contradictoria sentimos especial predilección por el género, entre la literatura y la confesión, de la poética, cuando algunos autores se lanzan a una prosa, cuidada y fluida, concediéndonos el regalo de arrojar luz sobre la esencia oscura de la creación artística, entregando en ocasiones algunos de sus mejores textos, sabiamente decantados durante toda una trayectoria, acerca de su íntima existencia o de su obra, y también, acerca de su mirada profunda sobre otras singladuras afines –otras vidas y otras formas– demostrando la hondura de lectura consustancial a toda buena escritura.
En arquitectura, algunos autores han ensayado su particular versión del mismo género, registrando la continuidad o transversalidad entre proyectos y experiencias propias: no todos los casos son recomendables, aunque la mayoría resultan provechosos y didácticos; algunos, aquí se mencionan varios, sí son además buenos escritos. Frank Lloyd Wright compuso desde luego una excelente, y creativa, Autobiografía; Le Corbusier, más que en un libro, pese a que escribió tantos, lo proclamó con su vida misma. Me gustaría recomendar la autobiografía selectiva de Richard Neutra, Vida y forma, la edición original Life and Shape es de 1962; la versión argentina fue editada en Marymar por primera vez en castellano en 1972, es la única que conozco y que he manejado alguna vez en la biblioteca de la Escuela de Arquitectura de Sevilla (eso acrecienta la curiosidad, casi enternecedora, de la errata en las páginas primeras en las que se incluyen algunos bocetos que el arquitecto fue realizando a lo largo del mundo: bajo el pie de uno de ellos, “el espacio y el tiempo, medidos más directa e íntimamente por medio de la danza que con batutas y metrónomos, Sevilla” aparece un dibujo, sobre cuya firma puede leerse “Valencia” y que retrata a tres bailarinas con un extraño traje, quizás sólo evocado, más propio en efecto de una falla que del sevillano traje de flamenca). El mismo título en castellano de esta edición bonaerense, con una enriquecida ambigüedad semántica frente al original inglés, amplifica esta idea de entrelazamiento postulada (nos atreveríamos a decir, por añadidura al paréntesis anterior, que la traducción tan mejorable, tiñe al libro por momentos de un tono incomprensible, creando un clima permanente de extrañamiento ante lo leído que alimenta cierta especulación que lo mejora). Existe otro libro de Neutra, también de título resonante, igualmente interesante, y complementario de este, Planificar para sobrevivir (Survival through Design), compuesto por cuarenta y siete ensayos breves, acerca de su visión de la arquitectura: en su índice aparecen referidos con la frase que luego abrirá cada uno de ellos, y en este sumario sincopado, conforman a la espera un ramillete delicioso de aforismos, acaso tuits insuperables, valgan ahora para ejemplificar el primero, “Los actos del cerebro humano alteran y deforman continuamente el medio natural”, o el segundo “¿Es posible la planeación? Puede proyectarse el destino?”. Las páginas de este otro libro, junto con las mencionadas al comienzo, que ponían por escrito una colección de narraciones orales, constituyen un corpus teórico, que junto a su indiscutible obra construida, sitúan a Neutra como un maestro y un humanista. De esta media centena de microensayos algunos podrían haber aparecido en Vida y forma, de hecho algún pasaje de este mismo, podría haber sido trasladado a ese conjunto, e incluso, diríamos, algunas líneas, hasta párrafos, se repiten casi idénticos. Lo que convierte a su autobiografía en destacable frente al resto es la enriquecedora contigüidad entre estas enseñanzas y otros relatos personales.
Neutra estaba aquejado de una extraña disfunción, poseía diferente capacidad visual en cada ojo, esta circunstancia pudo convertirse en una experiencia desde la que construyó su obra. El doctor había prevenido a sus padres: no le permitan estudiar arquitectura, hay que dibujar mucho, sus ojos no lo soportarán, son desiguales y no funcionan en armonía. En Vida y forma el arquitecto lo traslada así: la mayor parte del tiempo veía y trabajaba con un ojo, el derecho si se trataba del detalle preciso y minucioso, o el izquierdo si quería abarcar toda la composición; la mente oscilaba entre un intento de comprensión total, un enfoque general e integrado y el perfeccionismo minucioso. A menudo el alma se preguntaba cuál de estas visiones era la auténtica. Alguien podría estudiar las obras de Neutra, por qué no, rastreando la genealogía de esta doble visión. Su libro contiene, además de la confesión de esta circunstancia física que tanto habría de marcarle, algunas páginas deslumbrantes, en un estilo claro y vivaz: el desarrollo de las distancias desde la que el niño mira, el reconocimiento iniciático de las texturas, la noción implícita de la casa primera en toda arquitectura posterior, las concomitancias de la práctica médica, y otros oficios, con el nuestro –él era nieto de un médico, hijo de un artesano, padre de un arquitecto, hermano de un ingeniero, esposo de una música; a todo lo que aprendió de ellos dedica algún pensamiento interesante, “¡aún medito en ello!”–, las circunstancias históricas que se traslucen, las lecturas de Nietzsche, la amistad con el hijo de Freud, la impresión por Otto Wagner, los cuatro años desplazados al frente como soldado en la Primera Guerra Mundial –“en los periodos en que me vi totalmente privado de la posibilidad de trabajar en mi propia profesión, adquirí muchas cosas que me ayudaron después en esta disciplina”–, las crónicas de viajero por Europa, y la radiografía de la deriva continental, como Stefan Zweig en El mundo de ayer. Memorias de un europeo, sin el desencanto que presagiaba ya el triste final del escritor pues a diferencia suya Neutra murió en próspera plenitud. Junto a ello, con mayor especificidad, Neutra convoca también sus comienzos profesionales, como eventual diseñador de jardines, o en el estudio de Mendelsohn en los albores de los años veinte (curiosamente este sí había sido un dibujante en las trincheras de la misma guerra, es sabido que a su regreso en 1919 en Berlín expuso la célebre serie de arquitecturas expresionistas en tinta china con gran repercusión); y más tarde en América, en su periplo desde el este al oeste, en su agridulce relación con las universidades, en su conversión en un arquitecto mundial, o en su defensa del estudio pequeño frente al grande.
Entre todos estos pasajes memorables, quisiera ahora invocar dos. El primero, el mencionado episodio inicial en el que expone cómo el entorno físico y humano de su infancia fue una educación sobre la percepción del espacio que le acompañaría toda su vida. El segundo, el capítulo dedicado a sus “padres americanos”: a Wright, cuyas obras visita y describe, del que tanto le sorprendió el desprecio al que los otros sometían su trabajo, a quien admiraba –llamó a su segundo hijo Frank Lloyd en homenaje– desde la publicación berlinesa de su portfolio en 1911 y hasta el final de sus días, y cuya singular condición humana contradictoria trataría siempre de escrutar, como si este fuera uno de esos monos con cuerda en la cintura que resultan extraños en el grupo salvaje al retornar libres tras evadir el cautiverio, tomado de la fábula que Wright solía referirle; a Sullivan, con la conmovedora síntesis de su funeral, cuyos renglones le sirven para componer además de la historia de una demolición, la del arquitecto enfermo y consumido, para psicoanalizar –él que había conocido a Freud– la relación del discípulo Wright con quien fuera su único jefe, con el emotivo broche final de la reliquia de su querido alfiler de la corbata; y sobre todo a Loos, a quien aprecia como maestro y amigo, del que rescata el recuerdo de aquella carta que un cliente agradecido le enviara transcurrido un cuarto de siglo del encargo que le hiciera, deseoso de reconocer a su arquitecto por la modernidad no caduca de su obra volviéndole a pagar sus honorarios por ello, si bien Loos nunca ingresó aquel cheque, y tampoco nunca perdió aquella carta, como Neutra custodió siempre el alfiler de Sullivan.
En algún instante entre esta semblanza dedicada a sus “padres”, aparece regalada la voz del propio Loos actualizada, a través de una narración intermediada sobre la grandeza forjada en la subsistencia precaria, que pareciera alojada dentro de nuestro libro como un auténtico cuento que leer envelesados: en su apasionada querencia por Loos, Neutra se permite deslizar media docena de hojas que son una suerte de relato escondido que ilustra la humanidad de su primer maestro. En su juventud, antes de viajar a Chicago, Loos pasó dos años en el bajo Manhattan, buscándose literalmente la vida, en un periodo paupérrimo en que ni siquiera encontró un puesto de delineante: nunca logró salir adelante en su peripecia americana antes de la vuelta a Viena, y sin embargo, en palabras de Neutra, amó siempre aquel país de los espíritus libres, cuajado de ilusión, capaz para una época nueva, valiente en su deconstrucción de los ídolos, converso al realismo, aun de un modo ingenuo. Neutra presenta a su amigo como un hombre bueno, y un hábil narrador de historias. “Me gustaba escuchar los relatos de Loos. Todavía me agrada recordarlos”, y a continuación refiere, entrecomillado, uno de esos episodios, con un toque de Dickens y aroma de Scott-Fitzgerald, que este le contaría más tarde en algún café de Viena (yo pretendo en las siguientes líneas la misma traslación, más resumida): Loos había sido ayudante de una peluquería en la calle 14, vive en la trastienda de una sastrería, ocasionalmente dibuja por encargo escudos heráldicos para nuevos ricos neoyorquinos publicitando su carácter de experto en los diarios, entonces una tarde en que buscaba trabajo ve bajar un carruaje con cochero y lacayo de porte aristocrático hasta el Bowery. Al llegar a su destino, con Loos ya fuera de la escena, el cochero se detiene y pregunta, ¿“Sabe usted dónde vive el señor Loos, arquitecto?”. Los niños corren a buscarle, aunque todavía no ha regresado, le dejan una carta lacrada aguardando su llegada, el vecindario expectante hace conjeturas en los muchos idiomas de Manhattan. A la noche Loos abre al fin la carta emocionado, es de un pariente lejano acaudalado, lo invita a una reunión de fin de semana en su mansión de Long Island. Todos le abrazan. “No puedo ir”. “No puedo presentarme así”. Todos se ofrecen a ayudarle, se organizan colectas, préstamos y empeños. El amor y la simpatía ha triunfado, también el deseo de rentabilidad futura tras la prosperidad en puertas, como una especie de crédito mancomunado. El lunes Loos explicaría que todo sería lento, era necesario jugar el juego, habría de volver en dos semanas, todos comprendieron. Un fin de semana tras otro la gente que lo escuchaba seguía abrigando esperanzas, hasta que todo comenzó a perder su brillo, en Nueva York todo era efímero y acababa desvaneciéndose. Loos nunca perdió el apoyo de sus amigos pobres de Manhattan, para sus anfitriones de Long Island acabó siendo alguien habitual, otros aspirantes pudieron competir mejor. Él iría pagando sus microcréditos trabajando en algunos hoteles en los turnos de noche. “Continuó admirando y amando a los norteamericanos, a los chefs de cocina, los gerentes de hotel, los peluqueros, los contables de los bancos, los guardas del ferrocarril elevado, los vendedores ambulantes que empujaban sus carritos y los limpiabotas. Para mí llegó a ser el Walt Whitman del barrio pobre de Manhattan. Sus norteamericanos eran un material humano extremadamente valioso, sobre todo porque se desentendían de la cultura y la educación presuntamente refinada, y de las cosas a que se atribuía exagerado valor en los países europeos, especialmente en Viena”. Neutra termina así esta fábula, patética y conmovedora según su propio juicio (Loos no la usó luego en poética alguna, pero construyó una obra austera y bella que quizás conserve cierto rastro de ella): “En Estados Unidos Loos vivió con humildes proletarios, comió y bebió con inmigrantes no asimilados, apenas se rozó con la capa superior anglosajona, que podía enorgullecerse de tener su propia tradición. La mayoría de sus relatos eran inolvidables”.
Neutra no se detiene en exceso en sus propios proyectos, no en falsa modestia sino en reposada y satisfecha retrospectiva, consciente de sus méritos sin la urgencia o la necesidad del alarde, en casi todos se entretiene más en la intrahistoria de sus clientes. Una de estas familias le pidió que hablara en el funeral de uno de ellos, tal vez entonces reviviera la emoción del funeral de Sullivan. Para la celebrada casa Lovell en Griffith Park –cuyas imágenes de obra tanto nos han fascinado, aquellas fotografías de Willard Morgan da finales de los años veinte capturando su moderna ejecución, la evolucionada tecnología de la ciudad recostada sobre la arena de California, notas de una elegante melodía sobre la sofisticación y el bienestar–prefiere concluir evocando la escena de un incendio en los días previos a la terminación justo a tiempo detenido, imaginando la cruel posibilidad –“ el trabajo hecho con tanta devoción, todos los progresos fundamentales, tan laboriosos, actuando solo, sin ayuda de nadie, jamás habrían existido y se habrían olvidado para siempre”– de que aquel avance nunca hubiera sido. Y antes de este cierre refiere la ocasión en que fue agasajado en una fiesta que el nuevo propietario que años después la había adquirido organizara en segunda inauguración, cuando algunos invitados, que nunca pensaron que aquel artefacto moderno, “un poco radical, pero atractivo”, podía tener ya entonces varios años, le felicitaron por la audacia del diseño (nadie pretendió retribuirle de nuevo por ello como aquel mítico cliente de Loos aunque en su caso también habían transcurrido veinticinco años entre el proyecto y esta otra estampa; el original cliente, el doctor Lovell, médico naturista deseoso de anticipar “la salud y el futuro”, daba desde luego para algunas historias, hasta para narradores menos sensibles que Neutra, y así ha quedado en algunos manuales). Es posible que algún espectador contemporáneo, al descubrir quizás la casa en los fotogramas recientes de L.A. Confidential pensara, en rima de aquello, que el proyecto fuese más bien un anacronismo infiltrado. Tal es la sensación en cualquier caso, desde las fotos del mismo replanteo hasta cualquier estado final hasta la fecha.
Yo he vivido muchos años en un barrio residencial de la periferia sevillana, desde niño pensé, por la identificación cinematográfica, que tenía un aire de suburbio americano. Luego al estudiar arquitectura supe que en efecto no me equivocaba, se trataba de una de esas zonas complementarias a las bases americanas, en nuestro caso la de Morón, en cuya proximidad surgieron grupos de viviendas externas para algunos militares ocupando espacios de extrarradio en varias ciudades españolas, tras los Acuerdos de Madrid de 1953. Víctor Pérez Escolano ha tenido la sabiduría y generosidad de explicármelo, en la revista RA hace poco también lo ha publicado: Neutra tuvo un papel relevante en la imagen de estas áreas, en el caso del entorno en que he crecido resulta claro, la imagen de todos esos chalets articulados según distintos tipos, su inserción en el jardín, o su lenguaje, recuerda mucho al arquitecto austriaco y americano, es para mí otro de esos relatos encontrados; también la imagen misma del colegio en medio de este barrio, una construcción baja con el mismo léxico que el grupo de viviendas, en donde estudié hasta la adolescencia, y cuya intervención contemporánea ayudé a mi padre a desarrollar, guarda un eco de Neutra. Ya de arquitecto, hace muy poco, he tenido la oportunidad de ayudar a Juan Luis Trillo en la producción de su libro De memoria, acerca del medio siglo de la Escuela de Arquitectura de Sevilla. En él rememora la visita de Neutra como conferenciante la primavera de 1969: “Primero apareció con un violoncelo Dione, esposa de Neutra e hija del arquitecto Alfred Niederman, nos ofreció un inesperado concierto de música clásica. Era una mujer vitalista de pelo blanco y amplia sonrisa que tendría entonces unos setenta años. Cuando concluyó su actuación aplaudimos a rabiar, el pórtico de la conferencia había sido magnífico. Neutra tomó la palabra, pensé que aquel espectáculo estaba muy rodado y que lo habrían repetido antes muchas veces, en muchos escenarios internacionales. La sorpresa fue que aunque mostró algunas imágenes de sus obras, la conferencia no se convirtió en un reportaje fotográfico comentado, como es habitual, sino en una clase teórica sobre proyecto”. Esto último ayuda a comprender lo que antes se ha apuntado sobre el modo humilde y equilibrado en que en su libro desfilan entre otras lecciones sus proyectos. Juan Luis terminaba describiendo otra de esas metáforas, como la del inicio acerca de nuestra piel, o la hilazón entre sus dos visiones, en definitiva, sobre la relación de las cosas y la arquitectura: “De aquel hombre afable, grande, con melena de director de orquesta y buen orador, me quedó un gesto que hizo hacia el final de su charla, de pie y en medio del escenario puso una mano sobre otra y dijo: –La arquitectura no es esto…, entonces abrió sus dos grandes manos y entrelazó todos sus dedos mientras afirmaba –es esto”. En esta publicación, para ilustrarlo, recurrimos a una imagen que daba fe de la visita de Neutra a un corral de Triana (donde acaso comprendiera la verdadera lógica de un traje de flamenca, o la naturaleza en fin del ritmo del baile sevillano).
Cuando hace ya una década firmamos el editorial de despedida de la revista del Colegio de Arquitectos de Sevilla, llamada Neutra, que en su segunda etapa codirigí junto a Curro González de Canales y Nacho Fernández Torres en nuestros primeros pasos titulados, reconocíamos que pese a que en algún pasaje previo a nosotros rezaba que aquella nomenclatura ensalzaba el valor de cierta neutralidad, de lo que no es de uno u otro, de la indeterminación propia de los tiempos, aludíamos también a la inspirada ambigüedad semántica que evocaba al maestro, quizás porque a su vez, del mejor modo posible, su arquitectura se identificó en su modernidad con el sentido de su apellido en castellano. En aquel escrito postrero en la revista inventábamos también una última interpretación para ese encabezado, la de aquella máscara veneciana, anatómica y hecha para ser llevada y no para acabar colgada en una pared, discreta y neutra, que basaba su mérito en las cualidades interpretativas de quienes las llevaban. En este cierre no sería difícil trazar varias analogías entre este concepto y algún otro evocado en esta recomendación tan enredada.
Es de sobra conocido cómo Alvar Aalto, a propósito de esta interacción que en todo arquitecto se da entre creación y vida, explicaba que cuando abordaba un proyecto lo hacía en dos momentos sucesivos, primero estudiaba los datos del problema –requisitos del programa, características del lugar, cuestiones técnicas, limitaciones económicas– y luego olvidaba todo, evocaba sueños o recuerdos y dibujaba sólo guiado por el instinto, convocando así dos mundos paralelos, uno racional y objetivo, el otro intuitivo y vivencial. Muchos de sus Escritos tienen un evidente rastro personal, desde el niño, de nuevo, que aprendió a mirar al paisaje bajo la gran mesa blanca de su padre cartógrafo. Peter Zumthor exponía en Pensar la arquitectura que cuando trabaja en un proyecto se deja llevar por imágenes y estados de ánimo que permanecen en el recuerdo que podían relacionarse con la arquitectura buscada y que en ese momento los motivos originarios del proyecto pasaban a un segundo término: el nuevo edificio estaba en el centro y era por sí mismo; comenzaba su historia.
Narraba Aldo Rossi en su Autobiografía Científica, un título que tomó de Max Planck, que este científico recordó siempre la impresión que le produjo el enunciado del principio de conservación de la energía, para siempre unido en él a una parábola de su maestro de escuela sobre un albañil que con gran esfuerzo alzó un bloque de piedra hasta el tejado de una casa como Sísifo lo encaramaba a su montaña. El albañil quedó maravillado al pensar que el trabajo gastado no se perdía, permanecía almacenado durante muchos años, sin merma alguna, latente en el bloque de piedra. Ocurre igual con todos los conocimientos que vamos aprendiendo, con todos los hechos que nos van acaeciendo, al final almacenados en la memoria, su energía acaba por cobrar sentido en nuestros proyectos, explican la poética inconsciente quizás nunca desvelada. El de Rossi era otro de esos buenos libros aludidos, entre la metaliteratura y la autobiografía bien contada, en que un arquitecto se cuestiona, por la esencia de su trabajo en conexión con el mundo. También Neutra, en el lúcido final de Vida y forma, “Epílogo para un preludio”, casi a modo de manifiesto, sobre las personas y el medio, cuando volvía a hablar de “realismo biológico” y de los mismos argumentos que en sus conferencias canadienses o en su cuarentena de ensayos breves “de subsistencia”, concluía, en reflexión intercambiable cual colofón de cualquiera de sus libros aquí mencionados: “Es posible que el hombre ya no pueda sobrevivir sin algunas formas de adaptación, concebidas sutilmente en relación con el contexto biológico. Podemos abrigar a esperanza de que, con miles de millones de células cerebrales, saldrá adelante, con un dominio cada vez más acentuado de sus necesidades naturales. Ahora sobre una base científica, debe conducirnos a la supervivencia mediante el diseño. Vivir y dejar vivir, albergados en tolerable comodidad de edificios y ciudades, tal es nuestra indispensable forma de supervivencia. Es una tarea sobrecogedora. Si queremos perdurar y permanecer sobre la tierra, debemos realizarla sin deformaciones ni menoscabo de la vitalidad individual. No debe representar la derrota mutua ni el grave deterioro del paisaje orgánico: debe venir de fuera y de dentro de nuestra piel”, un final circular que retornaba al inicio de sus charlas en Alberta, y que era además un puente entre la visión americana y la europea, aquella veta humanista americana del Walt Whitman del bajo Manhattan, las Hojas de hierba escritas por un inmigrante, o de la mejor memoria de nuestro continente. Así fue también toda su vida.
Nadie expresó mejor que el propio Whitman esta idea de continuidad entre las cosas –como la de estas dos miradas que se funden, la disolución de todas las fronteras a ambos lados de nuestra piel, la total integración de las escalas, la propagación universal de la energía, todas glosadas en la teoría inicial de Neutra con que iniciamos– cuando escribió de un modo insuperable “esta es la hierba que crece donde hay tierra y hay agua, este es el aire común que baña el planeta”. En su Experiencia de la arquitectura Ernesto Nathan Rogers entregaba un hermoso texto, otra lúcida reflexión sobre su trabajo, y el de sus compañeros, hasta llegar a explicarlo así: “nuestro método consiste en tratar de atrapar la realidad más profunda y traducirla en actos poéticos”. Muchos arquitectos han escrito y reflexionado sobre su proceso creativo, la misteriosa, emocionante, hasta poética, sucesión de estados que es la génesis de un proyecto. Baroja describió al escritor como un ser agazapado, de rincón, Stendhal definió la escritura como el paseo de un espejo a lo largo del camino, entre ambas acotaciones, la arquitectura tiende un hilo invisible. Las experiencias de nuestras vidas tienen sentido en el trasvase entre el mundo personal del arquitecto y la realidad, acaso nadie puede decir de dónde proviene un libro (o una forma, ¡o una vida!). Goethe tal vez se acercó a sublimar esta continuidad vivencial y creadora al escribir en sus Epigramas, poética condensada: «¿Qué es la vida de un individuo? / Sin duda, miles de personas pueden hablar / sobre el hombre, sobre lo que hizo y deshizo. / Un poema es algo menos; pero miles pueden disfrutarlo o criticarlo. / ¡Amigo, sigue viviendo, sigue escribiendo poemas!»
Autor: Ángel Martínez García-Posada
Post relacionados:Entrevista a Ángel Martínez García-Posada
https://stepienybarno.es/blog/2011/09/14/stepienybarno-charla-con-angel-martinez/
















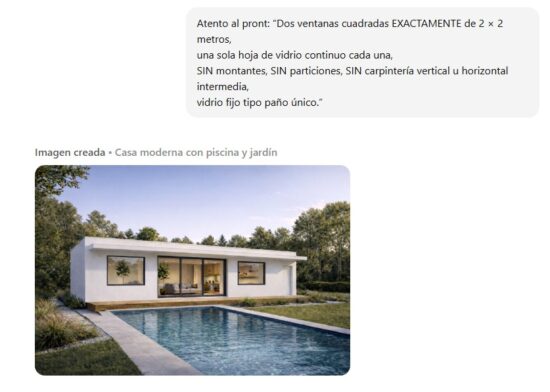







DEJA TU COMENTARIO